Michel
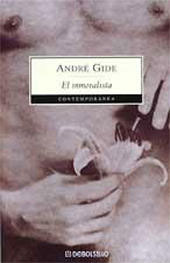
No hay cosa más reveladora cuando uno está leyendo El inmoralista que llegar al final del segundo capítulo de la segunda parte del libro y descubrir en el cuerpo de Marceline que Michel es un impostor de los más burdos. Pues hasta ahora todo había sido hermosamente nietzscheano: la enfermedad como metáfora de la renovación, rito de paso tras el cual ha de nacer un hombre libre de los envaramientos impuestos por una cultura alejada de la vida; el deseo de intensificarla, de encontrarla nueva y más plena en todas aquellas facultades humanas que la civilización mantiene reprimidas; la defensa contra tendencias uniformadoras de la propia voz, de aquello que distingue a cada uno respecto a los demás y lo hace único. O lo que el propio Michel llama "aquel esfuerzo a favor de la existencia".
Pero al llegar al punto en que Marceline queda postrada por la tuberculosis que el propio Michel --no se olvide el precioso detalle-- le ha contagiado, ah señores, entonces ya no es la enfermedad el lugar de todas las potencialidades y los descubrimientos, no. En Marceline no contempla Michel la posibilidad del mismo proceso renovador que ha tenido lugar en él, y desde su mirada aparece ella como "una cosa deteriorada", una depositaria del paso corrosivo del tiempo, comparable a todos esos objetos --los aguafuertes, las alfombras, las copas-- que manchados tras las fiestas de sociedad ponen de manifiesto "el horrible desgaste de las cosas".
A partir de aquí, la inconsistencia de Michel se hace cada vez más irritante. El que quería ir al encuentro de su libertad, el que en las sensaciones de su cuerpo daba voz al prodigio de la vida, acaba convertido en un descafeinado de sí mismo que ni come ni deja comer, que no termina de despojarse de lujos asiáticos por mucho que aspire al vagabundaje, bohemia de pacotilla y bolsillo lleno muy propia del yuppie metido a hippie. Quien había querido intensificar la vida --ah esas emociones tan agudas que solo los fuertes pueden resistir-- se encuentra finalmente con las antenas del deseo insensibilizadas.
Y en efecto, Michel solo puede disfrutar de lo intacto, es decir, de nada. Todo lo atravesado por el tiempo es para él indigerible. Cuando al volver a Biskra reencuentra a los niños que habían hecho sus delicias durante la primera estancia, Michel queda horrorizado: ahora son carniceros, exconvictos, lavaplatos; han engordado, les falta un ojo, son feos. (Oh niñatito hipersensible: qué antiestético es tener estómago sin tener dinero). A Michel, por supuesto, se le caen los palos del sombrajo: su incapacidad para no amar más que lo incontaminado, más que una superficie en la que no se reconoce historia alguna ni el valor de esa historia y de la persona que la carga consigo irremediablemente, es perfecta y terrible. Y lo mejor del caso es que encima se justifica en un discurso de superioridad moral. De nuevo la pista la ofrece Marceline, al señalarle a Michel las limitaciones de su teoría sobre el mundo: "Pero suprime a los débiles", le dice rozando la clave. Y no, no es del todo así: no suprime a los débiles; les supone --como hace con ella-- la imposibilidad de ser fuertes, desprecia como debilidad todo aquello que no entiende (dudo mucho que la Sonechka de Dostoyevski pueda ser calificada de débil, y sin embargo estoy segura que tanto Nietzsche como Ménalque la tacharían de tal). Aquí "débil" es el calificativo mediante el cual se le impone al otro la incapacidad de ejercer una libertad equiparable a la propia: es un modo de aristocratismo que para afirmarse necesita de la pretendida vulgaridad ajena.
Y no obstante, va a ser el aristócrata, el perseguidor de la dicha que los demás desconocen --pobres ovejas--, el que acabe sumido en un aburrimiento insoportable del que ni siquiera lo aliviaran sus exóticos escarceos sexuales. Cuánto recuerda este Michel a sus excelsos descendientes, protagonistas de Las partículas elementales o Plataforma. Cuánto acierta Houellebecq al someterlos a la mirada desmitificadora de lo grotesco y señalarlos como el fracaso del proyecto superhombre.
1 comentario
Javier C. -
No tengo apenas nada que añadir salvo, quizás, incidir en cómo la voz de Michel siempre se tiene por objeto a sí mismo; cómo las cosas, las personas, son y significan algo sólo desde el instante en que excitan (sea del modo que sea) sus sentidos. Ese egotismo le lleva a desechar lo Real para exiliarse en el estímulo, lo que no deja de ser una constante huida en pos de un deseo nunca realizado (y en cuanto es realizado, deja quizá de importar).
Por lo demás, toda tu disección me parece brillante, verdaderamente deslumbradora, y más todavía para un medio tan pop como Internet.
Como contrapunto a los elogios, me gustaría añadir que Houllebecq es algo extraño comparado con Gide... ¿No crees que se repite? ¿No crees que excede la trascendencia del placer carnal, que se explaya demasiado? ¿No crees que no quiere o no puede dar a las mujeres otro rol que el de coños-abiertos o coños-cerrados? ¿No te parece limitada, corta en exceso, la Vida que muestra? ¿Que el hombre es mucho más que un tipo poco inteligente, frustrado y follador?
Quizá sean prejuicios míos, pero considero autores Grandes a aquéllos que abren grandes agujeros en la existencia; Houellebecq me parece un buen autor (me gustó mucho Las Partículas Elementales; luego leí todas sus demás obras y se me hizo muy repetitivo, como si no tuviese nada que decir), pero no comparable con alguien de la sutileza y complejidad de Gide.
Dicho esto, reitero mi admiración por esta soberbia crítica de El inmoralista.